Michel Houellebecq, El mapa y el territorio
El mapa en ruinas
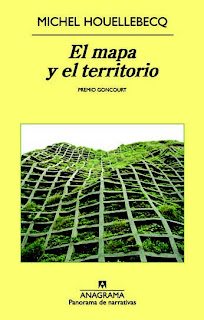 Parece convenir para al menos una lectura posible de El mapa y el territorio, la última novela de Michel Houellebecq (Réunion, 1956), recordar aquel texto tan citado de Borges, recogido en El hacedor y titulado “Del rigor en la ciencia”, cuya idea central es más o menos la siguiente: un mapa perfecto de un territorio determinado, un mapa que no omita particularidad alguna, un mapa por tanto a escala 1/1, deberá coincidir exactamente con el territorio y, de alguna manera, ser el territorio. Quizá se trate de una apelación a la incognoscibilidad esencial de la realidad: sólo un mapa absurdo, un mapa que no es un mapa, resulta un conocimiento certero de la realidad; quizá haya que prestar más atención al final del cuento, en el que el “mapa” (el imperio mismo que intentaba representar) se encuentra en ruinas. El pensamiento coincidió con la realidad y, abandonado a su suerte, terminó destruido.
Parece convenir para al menos una lectura posible de El mapa y el territorio, la última novela de Michel Houellebecq (Réunion, 1956), recordar aquel texto tan citado de Borges, recogido en El hacedor y titulado “Del rigor en la ciencia”, cuya idea central es más o menos la siguiente: un mapa perfecto de un territorio determinado, un mapa que no omita particularidad alguna, un mapa por tanto a escala 1/1, deberá coincidir exactamente con el territorio y, de alguna manera, ser el territorio. Quizá se trate de una apelación a la incognoscibilidad esencial de la realidad: sólo un mapa absurdo, un mapa que no es un mapa, resulta un conocimiento certero de la realidad; quizá haya que prestar más atención al final del cuento, en el que el “mapa” (el imperio mismo que intentaba representar) se encuentra en ruinas. El pensamiento coincidió con la realidad y, abandonado a su suerte, terminó destruido.El protagonista de El mapa y el territorio se llama Jed Martin y es artista plástico. Comienza su carrera fotografiando herramientas y, en lo que podríamos llamar el comienzo de su madurez como artista, se descubre fascinado por los mapas, específicamente los mapas de carreteras publicados por Michelin. La idea que lo llevará a su primera gran exposición es simple y fascinante: fotografiar el mapa y el territorio representado y yuxtaponer ambas imágenes. El juego, por supuesto, es sutil: Houellebecq escribe “territorio”, no “terreno” o “paisaje” o “naturaleza” o incluso “realidad”; sobre la noción de Borges que guía esta lectura la novela propone un matiz: aquí no se compara la realidad con la representación (si el mundo es incognoscible, entonces, en el fondo, no hay relación posible entre mapa y terreno, entre pensamiento y realidad), sino a esta última con lo que han hecho los humanos de la realidad. Ese matiz es de especial importancia para el libro: decir territorio (la primera acepción del diccionario de la RAE dice “porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia) implica connotar lo político, el fraccionamiento u ordenamiento de la superficie de la tierra, implica señalar la acción humana, los límites, las fronteras, los recursos naturales, la historia, las guerras, la explotación, el trabajo, en fin, todo aquello en que abundan los mapas, todo aquello que los mapas nos vuelven claro, legible, pensable. Jed Martin nos muestra dos obras humanas, entonces: lo que la humanidad ha hecho con el terreno, con la superficie de la tierra, y la manera en que se ha representado esa acción.
Eventualmente Jed tiene otra idea brillante: regresar a la pintura de caballete y pintar oficios, representar la división del trabajo que está en la base de la explotación de la naturaleza y del orden de la sociedad. En esta etapa, entonces, elegirá profesiones al borde de la extinción o en pleno auge, y las mostrará al mundo con todos los artificios del arte. Curiosamente, entiende que para representar humanos no puede apelar a la fotografía: la verdad encerrada en ellos, parece decir, sólo puede ser atrapada con la mentira del arte.
Entre los cuadros que pinta hay uno dedicado al oficio del escritor, y representa a Michel Houellebecq, quien, además, escribe el ensayo que servirá a modo de prólogo del catálogo de la exposición. Es interesante el retrato que hace nuestro Michel Houellebecq de este otro Houellebecq, un poco, por momentos, a la manera del César Aira que aparece en Embalse, aunque más trágico que cómico, podría decirse. De hecho, el Houellebecq del libro es asesinado, y la última parte de la novela tiene algo de policial, a través de una narración (que se desdibuja rápidamente, como si Houellebecq la hubiese incluido sólo para decir que los policiales le importan un rábano) en la que, cuando aparece el culpable, ya casi no importa (de todas formas esa última parte del libro no es para nada deleznable: incluye una descripción increíble del funeral de Houellebecq).
La muerte del escritor (presentado como un ermitaño, como un misántropo apenas amargado, alcohólico y devoto de la ingesta de embutidos) coincide con el retiro de Jed Martin del mundo del arte; con el dinero que obtuvo de la venta de sus obras se retira al campo, a una gran propiedad que mantiene casi en estado agreste, como un bosque privado y rigurosamente cercado. Entre esa vegetación Jed comienza su última etapa, su último proyecto: se dedica a grabar videos de los árboles, minutos, horas de la cámara apuntando a las copas meciéndose al viento, a los arbustos, al césped, a las plantas que crecen por ahí; y captura además hombrecillos de plástico en el proceso de ser corroídos por ácidos y placas madre de computadoras, que filma como si fueran maquetas de ciudades futuristas. En esta última etapa de su carrera y su vida (se ha retirado a su propiedad como otro ermitaño, como si de alguna manera prolongase el perfil del Houellebecq asesinado) se dedica a filmar también sus viejas fotografías de mapas, ladeadas en un cierto ángulo y tratadas con los mismos ácidos con los que atacó a los muñequitos o sencillamente abandonadas a la intemperie: Con ese material elabora videos en los que la vegetación se superpone (como capas de imagen en el software Photoshop) a las ciudades futuristas y a la erosión de los hombrecillos.
La historia que narran esos videos es clara: la derrota del mundo humano en manos de la naturaleza, en manos de la entropía. La vegetación termina por abrirse camino sobre el territorio, que regresa a su estadio anterior de “terreno”, de “superficie de la tierra”, ya caído hace tiempo el trabajo humano, ya desaparecidos los países y la historia. Como en el cuento de Borges, el mapa –el intento de pensar, de comprender la realidad– fue arrojado a las inclemencias del tiempo y devino un montón de ruinas en manos del mundo inhumano de las plantas y los árboles.
La línea entre el primer Jed (el de las fotos de herramientas) y el último es especialmente visible, y nos permite trazar un derrotero de lectura: El mapa y el territorio, entonces, es una novela sobre el trabajo, sobre el intento de modificar la naturaleza, sobre el odio a lo natural, sobre la compulsión a cubrir la naturaleza con un mundo humano, artificial (pensemos en las placas madres de las computadoras, pensemos en los hombrecitos de plástico tipo Playmobil, todos ellos con sus oficios y sus narrativas, el Playmobil pirata, el Playmobil obrero de la construcción); es, en última instancia, una novela sobre el fracaso de todas esas iniciativas: el fracaso del intento de conocer la realidad, el fracaso a la hora de intentar modificarla a largo plazo.
Es, también, una novela sobre el mundo del arte, y Houellebecq aprovecha para exponer las miserias y glorias de ese territorio, apuntando también al de la literatura, ese dominio de rencores y mediocridad; y es una novela sobre la soledad, con un protagonista asimilable a los de las otras novelas de su autor, un solitario lúcido y desengañado. El mapa y el territorio podría leerse además como un ajuste de cuentas de Michel Houellebecq con tantas vanas pretensiones que, pese a su estrechez de miras, despiertan pasiones y odios… odios que Jed Martin no siente, pasiones que apenas llegan a tocarlo. Su trabajo es tenso, minucioso, pero carece del rapto emocional de un genio romántico; casi al margen de la humanidad, intentando alejarse lo más posible de hecho, Martin trama su obra: intenta ver el mundo erigido por los humanos en su futilidad, en su fracaso evidente: su última obra, esos videos terribles, son, por tanto, su legado de lucidez, de resignación ante lo inevitable, de justicia. En ese sentido, su trabajo prolonga al de Michel Houellebecq, al del que aparece construido en la ficción y, quizá, también al otro, al que podríamos llamar “real”.
Publicada en Leedor.com el 10 de febrero de 2012



Comentarios
Publicar un comentario