Connerland, Laura Fernández
La broma limitada
Una reflexioncita
a modo de arranque: qué cosa más complicada puede llegar a ser una
contraportada.
La de Connerland, por ejemplo, última novela
de la española Laura Fernández (Tarrasa, Barcelona, 1981), hace al menos tres
cosas y ninguna funciona bien o a favor del libro. Primero, ofrece un símil caricaturizado
del estilo a encontrar, pero sucede que los trucos expresivos allí representados
son más o menos los únicos, como si la
caricatura se pareciera tanto a la realidad que, después, su reiteración se
vuelve monótona. Segundo, dice todo lo que cabe pensar como interesante del argumento y no deja casi
sorpresa alguna, incluyendo algo que es adelantado a modo de símil o analogía y
que al final es hasta cierto punto literal
en la trama. Y tercero, invoca los nombres de Kurt Vonnegut y Thomas
Pynchon de tal manera que es inevitable leer la novela desde ese prisma de
influencias. Y si bien es cierto que no hay en Fernández nada de esa tontería
de la “angustia” (más bien un goce, quizá incluso una ansiedad por exhibir la
marca, por fetichizar la influencia), no le hace bien a la novela que busquemos
en ella “un inédito delirantemente digresivo de un Thomas Pynchon que hubiera
visto Ghost más veces de la cuenta”.
Pero empecemos de
nuevo. ¡Hola! Soy Ramiro Sanchiz. Tal vez me recuerden de reseñas como El hombre de la cámara y Cordón Gaza. Ahora tengo dos noticias
para darles, una buena y una mala. La mala: que Connerland evidentemente falla en estar a la altura de los libros
que adelanta como referencias y que constituyen su matriz generativa (así, en
lugar de un ingenio infinito a la Vonnegut, tenemos un libro que casi nunca
llega a tener gracia o a tener esa gracia,
mucho menos a ser genial). La buena:
que en Connerland aquí y allá
aparecen algunos destellos o sugerencias de genio e ingenio y con ellos logra
que los lectores deseemos que ese
genio o ese ingenio se materialicen de manera tangible, definitiva, real: queremos que el libro nos guste,
queremos que el libro brille, y atravesar la mitad (cuando ya tantas promesas
fallaron en materializarse) y empezar a darle vueltas al tedio no evita,
curiosamente, que sigamos buscando. Hasta el final se buscan esos destellos que
no aparecen; terminado el libro, incluso, se puede dudar si no los pasamos por
alto.
Por qué y cómo pasa
esto –cómo se las arregla Connerland para
simular ese libro genial que en rigor no es– termina por ser lo más interesante
que tiene para ofrecer, aunque no lo único. Hay algo sintomático en sus
páginas, por ejemplo, en particular de la curiosa relación que sostiene cierto stablishment literario (el de un posible
nuevo mainstream, esa literatura cool aún no consagrada) con la ciencia
ficción. Resulta llamativo entonces que la novela –que gira en torno a la
muerte de Voss Van Conner, un escritor de culto dedicado a la ciencia ficción
de quien se dice que ha escrito 117 novelas y miles de cuentos– ofrezca permanentemente, a modo de resúmenes de
argumentos de esas novelas de Van Conner y de otros escritores en el universo(s)
ficcional(es) de la novela, asuntos más bien tontos o tiernos que involucran
planetas habitados por edificios parlantes, jirafas que escriben libros o
dinosaurios detectives, como si se tratara del residuo cute que quedaría tras extirpar de la ciencia ficción las ideas
fascinantes, lo inquietante, el sentido de la maravilla o la preocupación por
el futuro. La ciencia ficción representada en Connerland se parece entonces a aquella representada por los libros
de Vonnegut que incluyen al escritor ficcional Kilgore Trout (Desayuno de campeones, Dios lo bendiga Sr.
Rosewater, Matadero Cinco, Timequake, Pájaro
de celda, Galápagos), y ahí, entonces, estaríamos ante una suerte de
representación mediada o refractada: un género representado no desde su tradición en sí sino según lo
representa (lo estiliza, lo descontextualiza) en sus ficciones uno de sus
practicantes más notorios.
Sería ocioso
anotar todas las referencias y alusiones; desde la dedicatoria a Kilgore Trout
y el acápite tomado de Dios lo bendiga
Sr. Rosewater hasta detalles como las ficticias “aerolíneas Timequake”, pasando
por las 117 novelas y 2000 cuentos atribuidos a Trout, la presencia de Vonnegut
es tan marcada como la de un dios inmanente en una cosmovisión panteísta. Algo,
si se quiere, bastante cercano a algunos libros de Philip K. Dick (Ubik, por ejemplo) y, de hecho, hay por
ahí referencias un poco más ensordinadas a textos de Dick, entre ellas a los
cuentos “Los días de Perky Pat”, “Si no
existiera Benny Cemoli”, “El mundo que ella deseaba” y “Foster, estás muerto”.
En cierto modo, por usar términos dickianos, Connerland parece un “holograma de doble fuente”, con un proyector
Vonnegut (explícito, el gemelo luminoso) y otro Dick (más oculto, el gemelo
malvado o muerto a poco de nacer). Que la ciencia ficción –o la ciencia ficción
que interesa ahora o que interesa a la autora– pueda rebobinarse o reescribirse
o rebootearse desde Dick y Vonnegut es, desde luego, una idea sugerente en sí
misma.
Quizá lo que termina
por sobrar es la novela. Como si fuera una suerte de libro conceptual, lo que
importa en Connerland, lo que atrae,
no es lo que cuenta ni cómo está escrito, sino una suerte de aura que parece
apuntar a un asunto generacional: a un Vonnegut reciclado para quienes nacimos
a principios de los ochentas o fines de los setentas, a una ciencia ficción (o
pos-ciencia ficción) pensada para millenials.
Su mundo desterritorializado, entonces, su peculiar variante del castellano (se la lee casi siempre como una
traducción de un original en inglés), su
ciencia ficción tierna y amigable con un
ligero toque hauntológico de los años cincuenta y la Guerra Fría, su extraña
relación con la tecnología y el presente y su evidente look (aprovechado en la trama, por cierto) de parque temático de un
pequeño universo de cultura pop, terminan por aparecer como elementos a contar
entre todo aquello que genera el espejismo de su atractivo.
Publicada en La Diaria el 4 de abril de 2018
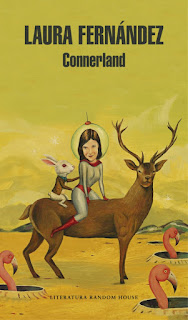



Comentarios
Publicar un comentario