Los sillones marchitos, Felipe Polleri
Los
ataques de Polleri
“Polleri otra vez al ataque”, leemos en la
contraportada de Los sillones marchitos,
la última novela del autor de La
inocencia y Gran ensayo sobre
Baudelaire. La oración comporta, evidentemente, que los lectores entendemos
que Polleri ya ha atacado antes: hay implicada, entonces, una caracterización
de la obra del escritor, de su perfil, de su pose; “describe (…) degradantes
costumbres con una prosa furiosa y burlona, donde la sociedad de consumo y la
lumpen burguesía son los blancos”, leemos en la misma contraportada, justo
antes del “Polleri al ataque”. Eso, se nos propone, es lo que de alguna manera
traza un contorno para la obra de Felipe Polleri: podemos esperar eso siempre:
por ahí andan los “ataques”.
Pasando las ventiladas 94 páginas de la brevísima
novela el lector de Polleri sin duda ya ha encontrado lo que espera al meterse
en sus libros. En ese sentido, Los
sillones marchitos no desilusiona; es, de hecho, un aporte valioso a la
bibliografía de su autor, más interesante que El pincel y el cuchillo, por ejemplo, y vinculada de cerca a La inocencia, quizá su mejor libro.
¿Vinculada de cerca? Bueno, todas las novelas de Polleri –esto parece una
suerte de obviedad– están “vinculadas de cerca”, entre sí. En Los sillones…, de hecho, tenemos no sólo a la “lumpen burguesía” de La inocencia sino también los juegos de
erosión de la narrativa de esa misma novela y de Gran ensayo sobre Baudelaire; tenemos, además, los personajes
marginales o marginados, la sordidez, el lenguaje que se busca crudo, visceral,
y, especialmente, el mismo humanismo disfrazado (a veces mejor, a veces dejando
que se caiga la careta) de nihilismo –y en ese sentido podría resultar
interesante leer a Polleri desde la dicotomía nihilismo/humanismo que el
ensayista argentino Pablo Capanna propusiera para trabajar la obra de
J.G.Ballard en el ensayo El tiempo
desolado (1990, 1991, 2009). Polleri está cerca de la figura del autor siempre
idéntico a sí mismo, como si se nutriera de su propia carne, digamos.
Los
sillones marchitos nos instala en un edificio
habitado por gente de clase alta o media alta; en la portería trabaja el
protagonista, del que pronto sospechamos que se trata en realidad de la
invención literaria de uno de los habitantes del edificio, un “negro” –literalmente,
cabe pensar, pero también jugando con la idea de “negro” como el escritor que
escribe para que otro firme su obra, que enmascara su nombre, que posa otra
identidad por dinero–; a la vez, el portero –que se duerme en su trabajo, que a
veces también se masturba en el sillón verde de la portería– nos es presentado
como un “Ordenador”, algo parecido a un ángel, en una teología bastante más
amarga que las más al uso: “los Ordenadores sabemos que jamás existirá el
Paraíso en la Tierra; humillar a los demás, sobre todo a los indefensos, sobre
todo a los porteros, sobre todo a los retrasados, es la necesidad más fuerte de
la especie humana. Podrán vivir sin porteros; no pueden, jamás podrán, vivir
sin humillarlos continuamente: el idiota, el abombado, el dormido, el
pasmado…”.
La novela está ordenada, además, como un
diario escrito, en general, por el portero, por el Ordenador; las fechas, sin
embargo, pronto resultan imposibles de ordenar en una secuencia lineal: de esta
manera –y por el relato de la impostura de la voz que se propone desde el
“negro”– al terminar Los sillones
marchitos la historia propuesta se desvanece, se anula a sí misma. Y queda,
como suele suceder con los libros de Polleri, una inquietud, un malestar.
La literatura uruguaya reciente, más que
con la figura del continente, parecería mejor descrita con la del archipiélago.
Un conjunto de islas, entonces, algunas más cercanas y aglomeradas, otras más
separadas; algunas conectadas por puentes, algunos puentes que colapsaron en
los últimos dos o tres años. Y la isla Polleri a veces parece alejarse, como si
convocara cada vez más océano a su alrededor: pensado como línea, entonces, el
autor de El dios negro no puede ser
más que un callejón sin salida, ocupable sólo por él mismo: como dijo Bolaño de
Osvaldo Lamborghini (un escritor cuya estética parecería tener puntos en contacto con la de Polleri), aquí no hay
escuela posible. Es interesante, de todas formas, seguir pensando el lugar de
Felipe Polleri en el posible mapa de la literatura uruguaya contemporánea. La
gastada y difusa figura del “raro” parecería fácilmente invocable, por ejemplo,
pero eso es casi no pensar.
Hace poco, en la Feria Internacional del
Libro, se habló del “nuevo canon” de la literatura uruguaya, en una mesa –convocada
por Casa Editorial HUM– que incluyó expositores sobre la obra de Roberto
Echavarren, Ercole Lissardi, Felipe Polleri y Gustavo Espinosa. Si ese canon (que
quizá exista) tiene un centro, Polleri, con su obra iterativa, recurrente,
minuciosa, a veces con la mueca de un niño malvado, a veces exhibiendo sus
miserias, casi siempre con lucidez y aplomo, es a él, evidentemente, el más
remoto de los cuatro escritores invocados. Pero, a la vez, está claro que el
viaje hacia la oscuridad de su órbita vale la pena; Los sillones marchitos, entonces, es una cápsula ideal para
semejante desplazamiento.
Publicada en La Diaria el lunes 26 de noviembre de 2012
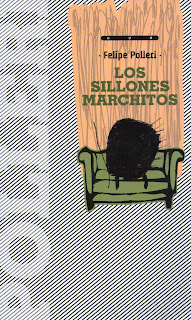



Comentarios
Publicar un comentario