2666, Roberto Bolaño
2666 y el weird bolañiano.
Si la
pluralidad de voces, la exploración geográfica, el enorme reparto y la variedad
temática y de recursos expresivos hacen de Los
detectives salvajes una firme candidata a la categoría (señalada entre
otros por Rodrigo Fresán) de novela total,
seguramente Bolaño clavó su flecha todavía más cerca del centro con 2666. De hecho, su condición de
inconclusa (o, mejor, de no-del-todo-terminada) parece sumar, paradójicamente,
a esa aura de novela inmensa y definitiva en la que se tocan cielo y tierra:
después de todo, tantos de los grandes proyectos totalizadores de la alta
modernidad literaria (En busca del tiempo
perdido, El hombre sin atributos, el Livre
que quería escribir Mallarmé) no fueron completados por sus autores. Y todavía
más: el fracaso (la imposibilidad de existir en tanto la cosa planeada,
completa) parece parte esencial de lo que significan esos libros: después de la
modernidad y su crisis (si es que alguna vez fuimos modernos, por otro lado)
hemos entendido que las totalidades son imposibles, del mismo modo que la
Relatividad General de Einstein acabó con la noción de un posible punto
privilegiado para observar el universo o la Mecánica Cuántica desterró la
posibilidad de ciertas certezas para instaurar una realidad mutante, extraña, weird, compleja y al borde del caos. En
otras palabras, ¿cómo acometer la escritura de libros totales entre las ruinas
de la modernidad, entre la bomba atómica, el Holocausto, la explosión del
Challenger y Chernobyl? Quizá asumiendo el fracaso como parte esencial de la
propuesta, quizá colocando la extrañeza y lo inefable en la esencia de la obra.
En ese sentido, 2666 abre caminos
como pocas novelas lo han hecho desde la década de los 90, cuando La broma infinita pareció cancelar la posibilidad
de esas novelas más-grandes-que-la-vida.
En 2666 se reúnen casi todos los rasgos de
lo que ha sido dado en llamar la novela
maximalista: el intento de dar cuenta exhaustivamente de ciertos saberes
(como la ingeniería aeronáutica en El
arcoíris de gravedad o la vida y entorno de los leñadores en la obra
maestra de Mike Wilson, la reciente Leñador),
la multiplicación desenfrenada de historias a través de paréntesis y
digresiones, y la imaginación paranoica. Y quizá sea en esto último donde
encontramos lo más fascinante del gran libro póstumo de Roberto Bolaño: en lo profundo de esas noches de Santa
Teresa que parecen sacadas de los momentos más inquietantes del cine de David
Lynch, en particular Mulholland Drive e
Inland Empire. El horror que se abre
camino a lo largo de “La parte de Fate”, por ejemplo, o la locura que se cierne
sobre Amalfitano, la violencia extrema de la que son testigos (y a veces
participantes) los críticos de la primera parte, y las líneas de fuerza que sigue
Arcimboldi a lo largo del siglo XX, que parece culminar precisamente en Santa
Teresa, su playa terminal.
A
partir del weird sugerido por esos
pasajes, en los que Santa Teresa se desliza lentamente hacia una pesadilla
dominada por un mal acaso más antiguo que la humanidad, la literatura
latinoamericana parece haber encontrado un camino de exploración, que pasa por
el freak power chileno, lo mejor de
Samanta Schweblin y, más recientemente, los inquietantes y hermosísimos cuentos
de Liliana Colanzi. La totalidad de 2666,
entonces, está rota o renguea de una pierna, pero el tejido aberrante que
prolifera en sus cortes y cicatrices apunta a lo extraño, a lo inquietante:
quizá a través de esas pequeñas ventanas al horror percibimos una nueva forma
de totalidad. El mundo podrá ser en el fondo irreductible a un saber y por
completo incomprensible, pero libros como 2666
nos dicen algo más: que lo que hay ahí afuera, sea lo que sea, es ante
todo, y por sobre todas las cosas, weird.
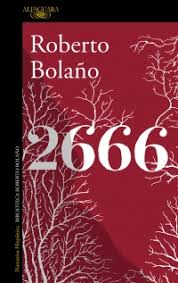



Comentarios
Publicar un comentario